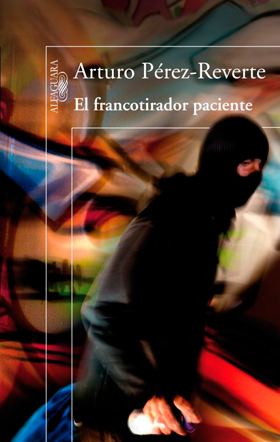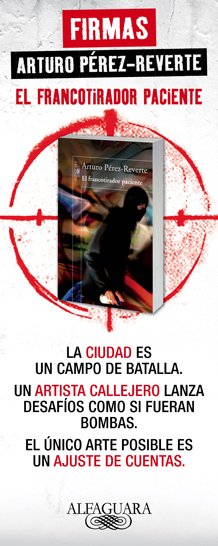24.11.12 – José Belmonte. Suplemento cultural Ababol. La Verdad de Murcia.
Editorial: Alfaguara. 497 páginas. Madrid, 2012. Precio: 21 euros.
El inolvidable Francis Scott Fitzgerald, autor de ‘El gran Gatsby’ y ‘Suave es la noche’, definió la generación a la que él pertenecía -la denominada, no sin argumentos, ‘Lost Generation’- como aquella que, a su llegada, había encontrado todos los dioses muertos, todas las guerras combatidas y la fe en el hombre destruida. La mejor narrativa occidental del siglo XXI bebe, sin duda, en esas aguas turbulentas. De ahí la publicación de novelas que se mueven entre el sueño y el desencanto, que reivindican, de manera categórica, una estética de la derrota.
Max Costa y Mecha Inzunza son los personajes que más hondamente llegan al lector de esta novela. Como Lucas Corso o Teresa Mendoza en obras precedentes. Solo que ya han pasado algunos años y Arturo Pérez-Reverte parece más curtido, menos piadoso, más exigente. Pero no conviene dejar en el olvido a aquellos otros personajes que, desde su condición de secundarios, están construidos con apenas unas cuantas y certeras pinceladas. Nos vienen a la memoria, si hacemos un rápido recorrido por toda su narrativa, el inolvidable Agapito Cárceles, de ‘El maestro de esgrima’, Muñoz, de ‘La tabla de Flandes’, el padre Ferro, de ‘La piel del tambor’, el Piloto, en ‘La carta esférica’, y tantos otros. En ‘El tango de la guardia vieja’ podríamos destacar a Armando de Troeye, que pertenece a esa clase de individuos «que se comportaban como anfitriones incluso en mesas ajenas». De Troeye, como Astarloa con su estocada, convierte en su Santo Grial la búsqueda del tango perfecto en su vertiginoso descenso a los infiernos de Buenos Aires, acompañado por su particular Virgilio y su Beatrice.
Pero prefiero a un personaje mucho más gris, que apenas aparece en la novela y, sin embargo, llena con su sombra estas páginas: un tipo que lleva implícita la incomprensible locura de la que se nutrió la Guerra Civil española. Es Fito Mostaza, con su sonrisa filosófica en torno al caño de su pipa; un tipo que sabe echar mano de alguno de los pensamientos de Pascal, como aquel que se refiere al poder de las moscas, que impiden que obre nuestra alma. Sagaz metáfora. Es la primera vez, a lo largo de toda su carrera literaria, que Arturo Pérez-Reverte habla de nuestra Guerra Civil, después de habernos mostrado, con toda su crudeza, los desastres de otras contiendas. España, asevera uno de estos personajes en el otoño de 1937, es «el paraíso de la envidia, la barbarie y la vileza».
Max y Mecha son dos creaciones genuinamente revertianas. A la altura de Corso, Alatriste, Macarena Bruner o Teresa Mendoza. El uno, con tanta inteligencia que es capaz de disfrazar de artificio las propias emociones. Un tipo diestro en colocar apuntes ajenos para improvisar palabras. Un lobo solitario que, a pesar de haber perdido sus colmillos, explota lo que sabe y lo aplica en el momento preciso. Max es un Pijoaparte refinado y posmoderno. Y también la alargada sombra del Rastignac zolesco y el Julián Sorel stendhaliano. Se vale de su portentoso físico para llegar a lugares donde ningún ser humano podría imaginar. La otra, Mecha, es una de esas mujeres que ayudan a comprender el tiempo en que nos ha tocado vivir. Una de esas damas en apariencia inalcanzables, «con las que se soñaba en los sollados de los barcos y en las trincheras de los frentes de batalla». Entre ambos, entre Max y Mecha, queda resumido el mundo. El origen y el destino del ser humano. Y también la belleza, la ternura, la sagacidad, el glamur, el fracaso, la ambición y la derrota.
Como el ya citado Scott Fitzgerald, Arturo Pérez-Reverte, que ha llegado a la plenitud de su arte narrativo, se decanta, en estas páginas que ahora nos lega, por la construcción elegante, por el diálogo chispeante, sin dejar de lado esas frases lapidarias, sentenciosas, categóricas, a las que nos tiene acostumbrados: «Un hombre debe saber cuándo se acerca el momento de dejar el tabaco, el alcohol o la vida». Suenan, asimismo, los ecos de su viejo oficio de reportero, de sus artículos semanales. Es el Pérez-Reverte más divertido y sorprendente: «El ambiente era artificial, deliberado, entre apache tardío y surrealista rancio». Pero, junto a ello, destacan ciertas imágenes, tan comprimidas, tan originales, tan repletas de vida, que se asemejan a las greguerías del celebrado Gómez de la Serna: «La ropa tendida en los balcones colgaba como jirones de vidas tristes». ‘El tango de la guardia vieja’ es un ejemplo de la llamada escritura transparente. Una nueva apuesta de su autor por el lenguaje fluido, la palabra exacta y las comas en su sitio.
Se trata, en cualquier caso, de un relato de extremado riesgo, en el que el autor ha jugado con distintos espacios y diferentes tiempos, unidos artesanalmente, con pericia y sagacidad, a través de ciertas técnicas cinematográficas de fundidos y encadenados, que resultan incluso divertidos para el lector, a quien, desde las primeras páginas, exige su colaboración para desentrañar los misterios de esta novela casi interactiva: el significado de una película, el origen de una cita, el título de una canción. Una obra, en fin, marca de la casa. Cien por cien revertiana. Con sus obsesiones de siempre. Esas que lleva en su mochila a donde quiera vaya: Troya y la vida, resumida en un tablero de ajedrez. Y la inútil lucha contra el tiempo.
El Liberal. Santiago del Estero (Argentina). Publicado el 25-11-12
En el tango también las apariencias engañan. Da la impresión de que el hombre somete a la mujer. Pero no. Hay que mirar hondo para percatarse de que es justo lo contrario. Max Costa, el bailarín protagonista de El tango de la Guardia Vieja (Alfaguara), la última novela de Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951), un rufián que seduce en la pista para robar en la alcoba, se siente dominador cuando ciñe el talle de las miles de damas con las que danza. Serán los años, y un bellezón con los ojos de color miel (una de esas mujeres por las que “durante miles de años los hombres habían guerreado, incendiado ciudades y matado por conseguirlas”, piensa Max al conocerla), los que le cambien la perspectiva. Para darse cuenta de algunas cosas importantes tiene que pasar tiempo. Es ley de vida.
Pérez-Reverte lo vio claro en los años 80, en Buenos Aires. Lo cuenta en una suite del Hotel Palace, donde se ha citado con el periodista. Evoca una escena de la que fue testigo en el Hotel Alvear. Los ojos se le encienden al rememorarla. Hasta el punto que uno sospecha que si se acerca y se asoma a ellos verá grabados los dos cuerpos en danzante armonía que le empujaron a escribir. “Un bailarín profesional, guapo y canalla, sacó a bailar una señora madura. Era alta, elegante. Tendría más de cincuenta años pero se notaba que había sido una mujer muy bella y que tenía casta. Él, intuitivo, permitió que ella se luciera. Y todos los hombres del salón que estábamos por allí no podíamos apartar la mirada. Y todas las mujeres envidiándola. Me di cuenta entonces de que era ella la que mandaba. Es que el tango despista. En realidad es la mujer la que teje una telaraña de insinuaciones, de geometrías, de sentimientos”. Ahí se enreda el hombre, irremisiblemente, pensando, ingenuo, que es él el que marca el paso.
Reconoce el autor de la popular saga del capitán Alatriste (Max, en algunos códigos a los que somete su conducta, recuerda al veterano de Flandes, Rocroi y otras cien mil batallas), que en ese instante se le encendió la bombilla con la que empezó a vislumbrar una novela. Aquella estampa, tan insinuante (“el tango es sexo vestidos y en vertical”), tenía hoja. Pero pronto se le fundió. Empezó un borrador y a las cuarenta páginas tuvo que dejarlo. Sentía que le faltaba poso en la mirada para ser capaz de retratar con verdad, por un lado, la compleja historia de amor que sostienen Max y Mecha Inzunza, el buscavidas criado en los arrabales de Buenos Aires, hijo de un inmigrante español marcado por el signo del fracaso, y la elegante dama hija de un rico empresario granadino.
El otro gran reto era, precisamente, adentrarse en la psique de ella. Pérez-Reverte está empeñado en cerrar su ciclo como narrador poniendo el foco sobre el universo femenino: “Un hombre es las mujeres que le han acompañado, que le han mirado… Cuando intentas ordenar tu vida no puedes hacerlo sin tenerlas a ellas muy presentes. Y yo necesito ordenar muchos cajones de mi biografía y sé que las necesito a ellas para conseguirlo. Sin la mujer, con mayúscula, no hay orden posible”. ¿Y eso en qué se traduce? “Pues que al menos tengo que escribir dos o tres nuevas historias en las que la mujer sea la protagonista”. Una manera de devolver todo lo que aprendido de ellas. Que es mucho: “Una mujer inteligente siempre es muy instructiva para el hombre. Te hace descubrir muchísimas cosas que ignorabas”. Pérez-Reverte ya empezó a esforzarse en perfilar personajes femeninos con sustancia y matices en El maestro de esgrima. Con La reina del sur dio todavía un paso más ambicioso en ese terreno. Y ahora ha echado el resto, con Mecha, crecida entre los algodones del lujo y el desahogo económico, pero que no se conforma con lucir modelos de los diseñadores más selectos (son muchísimos los que se citan, ya que el escritor se ha documentado al extremo sobre moda) en restaurantes y hoteles de postín. Tiene un lado turbio y procaz que es el que le empuja a jugársela con Max.
Todo arranca en un crucero que surca el Atlántico hacia Buenos Aires. Es 1928. Luego vendrán otros dos encuentros, en Niza (1937), y en la Costa Amalfitana (1966). La trama se va armando con las artimañas de Max para limpiar joyeros de ricachonas incautas, la búsqueda de unas cartas de Ciano, el cuñado de Mussolini, custodiadas por un banquero que financió el golpe de Franco (Juan March, aunque no se cite expresamente), en la que concurren la KGB y los servicios secretos italianos… Pero, por primera vez en una novela de Pérez-Reverte, en un plano más relevante que estos entuertos y aventuras, está la relación sentimental que une a los héroes del relato. “Así me lo ha marcado la historia”.
Es amor sin almíbar, pero muy lúcido y de una intensidad capaz de atravesar décadas, guerras, cambios de regímenes políticos y cualquier mutación que tenga lugar sobre la faz del planeta. Un amor en el que el sexo, y eso le otorga más veracidad a la narración revertiana, no se esconde ni con palabras elusivas ni con elipsis. Al contrario: juega un papel crucial, algo que le costó, confiesa el autor, algunos quebraderos de cabeza: “El problema con el sexo en la literatura es que es como las siete y media. Si te pasas, eres vulgar. Si te quedas corto, un mojigato”. Dificultad que añadía a otra quizá mayor: equilibrar las pulsiones instintivas turbias (sobre todo de ella) con la estilizada distinción del contexto y la elegancia innata de los protagonistas. “He tenido que trabajar mucho con la estructura, con los adjetivos, con los adverbios… Yo tengo un público transversal. Igual me lee un chaval que un hombre mayor, que un chino o un francés… Tenía que resultar comprensible para todos pero quedarme yo también satisfecho”.
Pero, decíamos, el amor ocupa el primer plano en El tango de la Guardia Vieja (que, por cierto, es el original, el verdaderamente lascivo y mucho más trepidante, mezcla de bailes de esclavos, milongas, habaneras…). Porque ninguno de los dos olvida nunca al otro. Y porque a pesar de tantos años separados los dos saben que un hombre como él y una mujer como ella rara vez coinciden sobre la tierra (idea que toma Pérez-Reverte de Entre mareas, de Joseph Conrad, y que coloca al comienzo de su novela). Mecha es consciente de que está ante un hombre que se viste por los pies. Y Max busca, incluso cuando ya está a las puertas de la senectud, y los años le han maltratado su porte impecable, sólo una cosa: que esos ojos de miel que le envenenaron en la juventud le sigan mirando con admiración. “Ese es su objetivo principal en la vida”, remacha Pérez-Reverte, que, con sus 60 años (“el domingo cumplo 61”), sabe de lo que habla.
(Publicado en XL Semanal el 25-11-12)
Hay un ejercicio fascinante, a medio camino entre la literatura y la vida, que muchos de ustedes habrán practicado alguna vez: visitar lugares leídos antes en libros y proyectar en ellos, enriqueciéndolos con esa memoria lectora, las historias reales o imaginarias, los personajes auténticos o de ficción que en otro tiempo los poblaron y que de algún modo siguen ahí, apenas disimulados a poco que uno se fije. Para quienes gozan de ese privilegio extraordinario, esto sitúa los lugares con bagaje histórico o literario en un contexto singular que los hace aun más atractivos. Ciudades, hoteles, calles, paisajes, cuando te acercas a ellos con lecturas previas en la cabeza, adquieren un grato carácter personal; un sabor intenso. Cambia mucho las cosas, en ese sentido, visitar Palermo habiendo leído El gatopardo, o pasear por Buenos Aires con Borges y Bioy Casares en la recámara. Tampoco es lo mismo bajar del autobús turístico en Hisarlik, Turquía, para hacerte una foto mientras el guía cuenta que allí hubo una ciudad llamada Troya, que caminar por esa llanura con viejas lecturas y traducciones en la cabeza, comprobando cómo el paso del tiempo no secó el río Escamandro, pero alejó la orilla del mar color de vino con sus cóncavas naves; sentir los gritos de guerra de hombres cubiertos de bronce -«cayó, y resonaron sus armas«-, o ser consciente de que tus zapatos llevan el mismo polvo por el que Aquiles arrastró el cadáver de Héctor atado a su carro.
Si eso ocurre con los libros leídos, calculen lo que ocurre cuando los escribe uno mismo. Cuando durante semanas, meses o años, pueblas determinados paisajes con tu propia imaginación. A mí me ocurre con frecuencia, pues localizo los pasajes de casi todas mis novelas en sitios reales: viajo allí, tomo fotografías y notas, leo cuanto puedo encontrar sobre el asunto. Pocas sensaciones conozco tan agradables como caminar con maneras de cazador y el zurrón abierto; entrar en un bar, un restaurante, tomar asiento en una terraza y decidir: este sitio me sirve, lo meto en la novela. Y luego, recreándote en el placer que eso depara, imaginar a tus personajes moviéndose por el lugar, sentados donde estás, bebiendo lo que bebes, mirando lo que tú miras. Comparado con el acto de escribir, con el momento de darle a la tecla, esta fase previa es superior, mucho más excitante y mágica. Para individuos como yo -sólo soy un escritor profesional que cuenta cosas, no un artista ni un yonqui de las palabras-, lo de escribir después la novela no es más que un trámite necesario y a menudo ingrato: un acto casi burocrático que justifica que inviertas tiempo y esfuerzos previos cuando todo es aún posible. Cuando te acercas a la novela por escribir sabiendo que está por hacer y quizá esta vez consigas que sea perfecta, aunque tu instinto te diga que nunca lo será. Acercándote a cada nueva historia con la misma curiosidad y cautela con las que te acercarías a una mujer hermosa de la que te acabases de enamorar.
Volví a la Costa Azul hace unos días. Parte de mi última novela transcurre allí en 1937. Y la sensación fue extraña. Agridulce. Durante los dos últimos años me estuve moviendo por ese paisaje, primero con la expectación de una novela por escribir, y luego para trabajar en determinados pasajes a medida que la historia progresaba en mi cabeza y en la pantalla del ordenador. Vivía rodeado de cuadernos de apuntes, mapas, libros ilustrados, guías antiguas y viejas fotos que me permitieron reconstruir los lugares como el relato exigía, y mover con seguridad a mis personajes: saber lo que veían sentados en tal o cual sitio, describir la luz de un atardecer en la bahía de los Ángeles o las palmeras de Matisse vistas desde la ventana del hotel Negresco, con sus copas vencidas bajo la lluvia. Ahora he vuelto a pasear por el barrio viejo de Niza, por los pinares próximos a Antibes, junto al mar. He salido del hotel de París, en Montecarlo, y cruzado la plaza frente al Casino para sentarme en la terraza de enfrente, como hace Max Costa, el protagonista masculino de El tango de la Guardia Vieja. Y he vuelto a detenerme en el recodo de la carretera donde él y Mecha Inzunza conversan de noche, en la oscuridad, nueve años después de su primer encuentro. Todo eso me era familiar antes de escribir la novela; pero ahora lo conozco de modo muy distinto. Demasiado íntimo, tal vez. Demasiado personal. Ya no podré volver a esos lugares sin amueblarlos con mi propia historia y personajes; sin verlos de otro modo que a través de la novela que yo escribí. Y no estoy seguro de que eso sea del todo bueno. Mi imaginación se apropió de ese mundo para siempre, y ya nunca podré mirarlo con la inocencia de unos ojos libres.
Crítica de J.M. Pozuelo Yvancos. Suplemento cultural de ABC. 24-11-12
El tango de la Guardia Vieja contiene el mundo de Arturo Pérez- Reverte y, a la vez, es distinta al resto de sus novelas. Para un escritor con tan dilatada obra y en la cima de su éxito, no tiene sentido repetir lo conocido. Si decide ser artista, y esa decisión parece tenerla tomada Pérez-Reverte desde hace tiempo, es porque cada novela debe abrir una puerta nueva en la casa de su ficción e invitar al lector a recorrer dominios entrevistos antes, ahora ampliados. La distancia y proximidad entre el corsario y la armadora de su último título, El asedio (2010), quedó en ciernes, en un episodio amoroso que aquella trama no podía desarrollar en extenso. Ha venido a desarrollarse ahora con otros rostros y otras biografías. O incluso los movimientos y quiebros con que Max Costa y Mecha Inzunza se estudian mientras bailan un tango, en un cálculo de seducción e interés, recuerdan a los que en El maestro de esgrima (1988) hicieron Jaime Astarloa y Adela de Otero.
Cálculo, movimientos, inteligencia, seducción, reto, poder y sumisión están presentes en El tango de la Guardia Vieja llevados directamente al amor, en una pasión continuada en tres tiempos y escenarios. Primero en 1928, en un transatlántico que viaja rumbo a Buenos Aires y en los tugurios porteños donde nació el tango verdadero del título. Mecha Inzunza y su marido, Armando de Troeye, seducen a Max, o se dejan seducir por él. Nunca en las batallas del amor los campos son únicamente de pluma. También hay interés, secretos escondidos, deseos inconfesables. El segundo escenario, treinta y cinco años después, es un hotel de lujo en Sorrento donde vuelven a coincidir Mecha y Max. El tercero nos retrotrae a Niza en 1937, cuando Max había reencontrado casualmente a Mecha y resucitado la antigua pasión bonaerense.
La de Pérez- Reverte no es una historia amorosa al uso. Para poderla contar con toda su honda significación, ha creado a Max Costa, que nació en los suburbios porteños y cuyo contacto con la alta burguesía es el que puede tener el sirviente, aunque sea en la forma de bailarín mundano en un transatlántico o de botones del Ritz, cuando una clienta le muestra el abismo entre ambos después de haberle seducido y pagado una espléndida propina.
Max sabe que está hecho de esa distancia, pero es muy importante que la novela lo sitúe a los sesenta y cuatro años, edad clave, cuando las frases de una vida han sido ya pronunciadas o no merece la pena improvisarlas. Esta obra recorre, por tanto, la historia de un amor que Max ha hecho imposible porque creía no merecerlo. Lo mejor, por encima de las trepidantes acciones que se desarrollan en una lectura que te atrapa, son los diálogos. Los más emocionantes los mantienen Mecha y Max, casi viejos, cuando miran lo que podrían haber sido y no fueron. En El tango de la Guardia Vieja convergen dos líneas: la edad ya ida y la época, el glamour de los años 20, y luego el de los millonarios que se han exiliado a la Riviera francesa en la guerra; y finalmente, el de los que se hospedan en los años 70 en el Gran Albergo Vittoria de Sorrento. Épocas que Pérez-Reverte ambienta a la perfección.
La música de Pérez-Reverte no es la del intuitivo que improvisa; su inspiración está hecha de trabajo con el estilo. El lector maduro e inteligente sabe que la verdad de lo que se le cuenta y su interés dependen de la precisión y sabiduría de quien lo haga. Sabía Graham Greene y lo saben John Le Carré y Pérez-Reverte que el genio se encuentra en los detalles.
Hay otro elemento que no puede dejar de mencionarse: la trama interior de esa época y edad ya idas se va acomodando como música necesaria para que un trepidante baile de intriga se desarrolle y lleve la novela a una eficaz convergencia de dos robos, el de Niza y el de Sorrento, narrados casi en simultaneidad. Y está luego la mujer, esa Mecha Inzunza, excelente personaje que esconde cuanto muestra, que tiene tantos pliegues como deseos.
Una novela magnífica.
Entrevista con Pepa Bueno – Revista Yo Dona (El Mundo) 17/11/2012
No ha bailado un tango en su vida, pero el escritor, que sabe, no obstante, mucho del tema, nos sumerge en su melodía para trazar la historia de su última novela. Una apasionante, apasionada y oscura historia de amor donde la moda es crucial a la hora de definir a los personajes.
El guerrero curtido en mil batallas tiene ya 60 años, ha escrito 28 novelas, sus libros se publican en 42 países, es académico de la Lengua… Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) ha necesitado mucha vida a sus espaldas para atreverse con una novela que es, por encima de todo, una historia de amor. Pero no es un amor cualquiera, es un amor «complejo» entre un guapísimo rufián, Max, y una bellísima y riquísima mujer, Mecha, que se encuentran en tres décadas diferentes del siglo pasado, vertebrado en torno al tango como metáfora de su relación. A hablar de amor y moda -que en ‘El tango de la Guardia Vieja’ (ed Alfaguara) tienen una importancia crucial- me dirijo a su casa, un tanto atemorizada por su conocido carácter explosivo… Nos recibe, al fotógrafo y a mí, un amabilísimo y solícito escritor, de verbo desbordante y enfático, desde luego, pero entregado a la entrevista y a la siempre invasiva sesión de fotos, que hacemos en su biblioteca, un lugar tan excesivo como él en donde atesora más de 30.000 volúmenes, un número sensato para un hombre que se califica a sí mismo como «lector que escribe novelas».
-El libro está trufado de prolijas descripciones de moda.
-Prolijas no, precisas.
-[Empezamos mal, pienso para mis adentros] Prolijas porque hay muchas.
-Son necesarias, y te digo por qué. En este libro, la ropa, los objetos, los lugares, hasta las actitudes, tienen mucho que ver con los personajes, que se interpretan tanto por lo que dicen como por lo que visten, por cómo se comportan… No es lo mismo ir vestida de Poiret que de Vionnet, de Schiaparelli o de Chanel. Y a la fuerza de marcar esas cosas, el lector se va a situar mejor en la escena. No es documentación preciosista.
-¿Y por qué crees que la moda es tan definitoria a la hora de situar a unos personajes del siglo XX?
-Porque en aquel momento lo era. Sobre todo en los años 20 y 30. En esas décadas, una persona entraba o salía de la buena sociedad por cómo se vestía. Eso ahora parece absurdo, porque todo vale, pero entonces el filtro riguroso que eran el aspecto, las maneras, la elegancia, o la falta de ella, te permitía acceder o ser rechazado en determinados medios.
-En el libro se adivina erudición en torno a la historia de la moda.
-Ha sido un trabajo de dos años. Además de los conocimientos personales que cada cual pueda tener de su vida o de su memoria, y aquí hay mucho de la mía, de mi abuela, de mi padre, fotos, historias personales -Max fuma como mi padre, enciende los cigarrillos como él y hace los mismos gestos-, además hay un trabajo de documentación riguroso por periodos.
-La novela se hace muy visual. Ves físicamente a los personajes, es muy cinematográfica.
-Olvídate del cine. No es lo que busco. Ya me lo sé muy bien [y me queda claro que por ahí no va a ir la entrevista]. Esta historia necesita que el lector vea luces, pieles, colores, sensaciones… Además, es una película imposible de hacer por muchísimas razones. Primero, sería carísima, y después, aunque tuviera todo el dinero del mundo para hacerla, ¿quién se comporta ahora así?… ¿Qué actor es capaz de encender un cigarrillo como lo hace Max, de llevar un Vionnet como lo lleva ella, de sentarse o moverse por un salón como lo hace Mecha?… Lo único que lamento de ese mundo que se ha perdido son las maneras. Ahora todo es más grosero. Si tú en estos momentos dices de alguien «es un caballero», «es una señora», la gente piensa que estás de cachondeo. ¿Quién es hoy en día un caballero?… ¿Mario Conde, Brad Pitt?
-En el libro, al final, hay dos fechas: Madrid, enero de 1990; Sorrento, junio de 2012. ¿Qué significan?
-La empecé en los años 90 e hice 40 folios, pero me di cuenta de que no iba a ser una buena novela. Tenía entonces 39 años y pensé: «Me falta algo». No sabía qué, y ahora lo sé. Me faltaba mirada. Me faltaban arrugas, canas, que me dolieran los riñones cuando me levanto por las mañanas… Me faltaba esa sensación que tiene un hombre de 60 años de que el tiempo se va, de que la vida se va desmoronando. En ese sentido, es una novela que se ha escrito en estos 20 años.
-Mientras la leía, pensaba en el vastísimo trabajo de documentación que habrías tenido que hacer. Sobre moda, jazz, ajedrez, tango…
-En estos dos años he aprendido mucho. Claro que de todo esto sabía algo, porque es una osadía para un escritor meterse en jardines que no conoce.
-Así que deduzco que eres un gran bailarín de tangos.
-No, yo bailo fatal, pero me he pegado muchas horas viendo bailar. Mi padre sí que era un bailarín de tangos extraordinario. Y desde luego he ido a los garitos donde se baila, y he hablado con expertos bailarines para intentar comprenderlo, porque no quiero contar el tango, quería comprender lo que era para mis personajes.
-De hecho, la música les marca la vida y el ritmo vital.
-Y no solo eso. Es que el tango es sexo. Es la manera musical, plástica, más evidente de manifestar el sexo entre un hombre y una mujer vestidos. Y eso me ha hecho dedicar muchas horas a pensar sobre el tema, a anotar, a sacar conclusiones y a dar forma a los diálogos de la novela. El tango es un ejercicio sexual apasionante, en vertical y vestidos.
-Leí en tu Twitter esta frase, refiriéndote a la novela: «Y ahora toca hablar de moda». Sin embargo, de lo que verdad se habla es de amor.
-Fíjate que mis novelas, aunque han sido siempre de aventuras, tienen historias de amor, pero nunca habían estado en primer plano. Esta vez, a diferencia de las otras, la aventura, es decir, el ajedrez, el espionaje, el mundo turbulento de esos años, la delincuencia de los bajos fondos, están como telón de fondo de ese amor entre un hombre y una mujer que se encuentran tres veces en su vida.
-Tu protagonista, Mecha, lee en todo momento lo que está de moda en cada una de esas tres décadas en las que se desarrolla la historia. Si viviera ahora, ¿leería ‘Cincuenta sombras de Grey’?
-Quizá sí, por curiosidad, aunque no creo que leyera la trilogía entera. No sé, conozco a mujeres inteligentes que la han leído y les ha gustado.
-[Creo que es el único momento de la entrevista en donde le he visto un tanto dubitativo] ¿Y tú la has leído?
-La hojeé y no me interesó. Esos relatos porno ya se publicaban en las revistas de la Transición, en ‘Lui’ o ‘Playboy’, escritos por hombres. ‘Memorias de una lesbiana’, y era un tipo el que lo escribía. Conocí a alguno que lo hacía para sobrevivir. En fin, si hay mujeres inteligentes a las que les ha gustado, algo tendrá.
-En tu novela también hay sexo, y sexo violento, tríos, voyeurismo…
-Vamos a ver: en mi libro hay sexo. Es una historia de amor entre dos personas adultas, compleja, y tenía que tener sexo, evidentemente, y ese sexo es turbio, porque ella es un personaje sexualmente turbio. Lo que pasa es que había muchas maneras de contarlo, y ese fue uno de los problemas. Cómo hacerlo de una manera que no se contradijese con el tono de elegancia que tiene la novela.
-Son escenas de sexo duro, en cualquier caso.
-Sí, pero el lector ve perfectamente lo que tiene que ver, y no nos demoramos en detalles innecesarios. Paradójicamente, ese sexo turbio es más posible en mujeres que en hombres.
-Pero en tu libro es un varón quien le enseña a ella ese sexo turbio.
-Sí, pero ella lo explica bien: «Él me mostró rincones oscuros que yo tenía». Y eso enlaza también con algo que quizá justifique las razones del éxito de las ‘Sombras de Grey’. Todos tenemos rincones oscuros, pero la educación machista de siglos ha forzado a la mujer a mantenerse alejada de ellos. Eso ha creado una serie de inhibiciones que de vez en cuando, por razones como guerras, revoluciones, enamoramientos, tiempos modernos, caen, y entonces la mujer descubre que ha estado haciendo la panoli durante muchísimo tiempo. Por eso ahora más mujeres están asumiendo con lucidez esos rincones oscuros que antes eran pecado o estaban mal vistos. En cualquier caso, la mujer está cambiando de una manera fascinante: el único héroe novelesco, cinematográfico, que va a dar sorpresas en el XXI, es la mujer.
-¿En qué sentido?
-Llevamos tres mil años de literatura masculina: Aquiles, Héctor, Don Quijote, Sancho Panza… La mujer siempre ha sido comparsa: Andrómaca, Helena de Troya, Penélope, Madame Bovary, la Regenta… Esa mujer está agotada, pero claro, ya hay una nueva que sin dejar de ser Ana Karenina o Bovary es también cazador en territorio enemigo, héroe solitario, guerrero que pelea. Y al mismo tiempo no ha dejado atrás -porque ella va más deprisa que la realidad- el mundo biológico del cual procede, con lo cual tiene una esquizofrenia terrible y fascinante desde el punto de vista narrativo. Está trabajando y tiene un crío en casa, y está en una reunión en la cual se están jugando millones de dólares, pero al mismo tiempo está pendiente del teléfono porque el niño está en cama. Eso, que a un hombre no le pasa, porque consigue separar herméticamente esos dos mundos, es algo que la mujer hará con el tiempo. Y ese personaje, puesto en el siglo XXI, va a ser interesantísimo, y nos va a dar grandes momentos de gloria literaria.
-¿Y cuáles han sido tus referentes femeninos a la hora de plantear el personaje de Mecha?
-Vamos a ver, tengo 60 años, mírame a la cara. ¿Qué quieres que te diga, Madame Bovary? Pues la vida, los libros que he leído, mis 60 años, mi mirada, el mundo en el que he vivido, la gente que he conocido, mi biografía, mis amigos, mis amigas… ¿Qué quieres que te diga uno?
-[Y ahora es cuando me acuerdo de lo que me contaron mis compañeros del periódico sobre un Pérez-Reverte enfadado] En el caso del personaje masculino sí que has dicho claramente que era tu padre [balbuceo un poco].
-Algunas maneras de mi padre. Ven conmigo.
Se levanta y me lleva hasta el fondo de la biblioteca donde me muestra una fotografía enmarcada de la boda de sus padres, ambos guapísimos, elegantísimos. «¿Entiendes ahora cuáles son mis referentes?» Sí, lo entiendo, y compruebo agradecida que no es tan fiero el león como lo pintan, pero no me arriesgo más y decido hacer la última pregunta.
-Dices en la novela que el amor es más inclemente en su devastación en las mujeres que en los hombres.
-Es injusto, pero es así. Son las reglas, porque la sociedad perdona menos a una mujer que no es atractiva que a un hombre. Esa presión sobre la belleza supongo que es una carga muy dura, y para ese tipo de mujeres que han caminado por el mundo como si el mundo hubiera sido hecho para ellas, envejecer debe de ser una prueba muy dura. Hace falta ser muy segura, como mi protagonistas, o muy inteligente o muy afortunada para poder atravesar esa barrera con la dignidad, el aplomo y la serenidad adecuada
Por Justo Navarro. Suplemento cultural Babelia (El País)
Tres veces se encuentran en cuatro décadas los dos protagonistas de la nueva novela de Arturo Pérez-Reverte, El tango de la Guardia Vieja: a bordo de un transatlántico rumbo a Buenos Aires en 1928, en una mansión de Niza en plena guerra civil española y en 1966, cuando en las radios suena la canción Ragazzo triste de Patty Pravo, a la salida de un gran hotel de Sorrento. Max Costa se hace llamar el héroe, guapo, alguna vez bailarín profesional de salón en barcos y hoteles, gigoló, ladrón, cazador de lo que no es suyo. Lo conocemos en el momento en que pone los ojos en una pieza excepcional: la belleza Mecha Inzunza, granadina, hija del rey de las aguas minerales y mujer del célebre compositor Armando de Troeye, un cuarentón veinte años mayor que su esposa, amigo de Picasso y Stravinski. Con su camarada Ravel acaba de hacer una apuesta: mejorará el Bolero con un tango. Y a eso va a Buenos Aires el matrimonio Troeye: a escribir el tango más verdadero, el tango de la Guardia Vieja.
La intriga tiene tres nudos: las coincidencias entre Mecha y el bailarín, guía y amante ideal por los arrabales del tango genuino, un superhéroe que deberá vencer en tres pruebas, planteadas en dos planos temporales, entre el pasado de 1928 y 1937, y el presente, 1966. Pero el dispositivo acuciante que mueve la historia es atemporal: el baile, un lance de espías, un torneo de ajedrez, el robo, el arrebatamiento, el sexo, el juego y la caza siempre, sin que a veces sepamos bien quién es la presa y quién el cazador. Presente y pretérito fluirán por fin, simultáneos, en dos misiones que transcurren paralelas, en Niza y Sorrento. El botín son unas cartas del yerno y ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, en la caja fuerte del banquero español que paga el golpe del generalísimo Franco, y los libros secretos del campeón mundial de ajedrez, custodiados por el KGB. Las mismas manos curarán las heridas del héroe en Sorrento y en Niza.
Arturo Pérez-Reverte ha utilizado con genio, como un seductor deslumbrante, la iconografía cinematográfica, canónica, del héroe y la heroína, dos bellezas. Max, con “cicatrices de amores y batallas”, legionario a los 19 años en la guerra de Marruecos, “suavemente cínico (…) algo canalla”, se mantiene patológicamente solitario por salud, por instinto de superviviente. Lúcido, educado en la experiencia propia y ajena, viste como un caballero ropa de caballero, brilla en las mejores casas y, si es necesario, roba con escalo, abre cajas fuertes, para una cuchillada, revienta un ojo con un dedo, y resiste a la tortura, todo con serenidad profesional, eternamente “leal y recto en sus mentiras y traiciones”. Y la mujer, Mecha, también es de película: una potencia económica y sexual, puro glamour e inteligencia. “Durante miles de años los hombres habían guerreado, incendiado ciudades y matado por conseguir mujeres como esa”, piensa Max. Siempre aparece como acompañante, mujer de un compositor genial en Buenos Aires o Niza, y en Sorrento madre del aspirante a campeón mundial de ajedrez.
Y hay una sorpresa, un rasgo más de talento, en este Tango. Creo que Pérez-Reverte aprovecha los juicios de los protagonistas sobre la música del compositor de Troeye para exponer su propia idea de la obra de arte. “Se requiere mucha inteligencia para disfrazar de artificio las propias emociones”, dice el héroe. “Más le divierte trabajar con la copia que con el original (…) enmascararse adoptando maneras de pastiche. Parodiando incluso, y sobre todo, a los que parodian (…) Es un compositor extraordinario, que merece su éxito”, sentencia la heroína. En esta novela-espectáculo puede aparecer un personaje que, puesto que su presentación no gusta al héroe, pide repetir su entrada en escena, como si todo fuera un teatro o una secuencia de película. El espía más sanguinario del cuento debe recordarnos en presencia de dos cadáveres que “esto no es una novela. Así que no pienso dedicar el último capítulo a explicar cómo ocurrió todo”. Y, cuando el héroe viejo hace mutis, dirige una leve reverencia hacia el pasado y el sueño, que le da la espalda, como “despidiéndose de un público invisible que desde allí hiciera sonar aplausos imaginarios”.
Decorados y vestuario son esenciales en esta historia: el fabuloso mundo perdido, nombres de barcos, bebidas, bailes, hoteles, sastres y diseñadoras de moda, marcas de coches, tabaco, pistolas, perfumes y cajas de caudales, músicas, un escenario que se desmonta mientras se representa la última función. El drama trata de clasismo, aspiraciones y resentimiento, de deseos. El asunto es doble, como el de todos los poemas: el amor y la muerte, aunque sea una muerte aplazada y vivida en plenitud a lo largo de cuarenta años. El tango de la Guardia Vieja es un logro, una novela feliz.
El tango de la Guardia Vieja. Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara. Madrid, 2012. 498 páginas. 21 euros